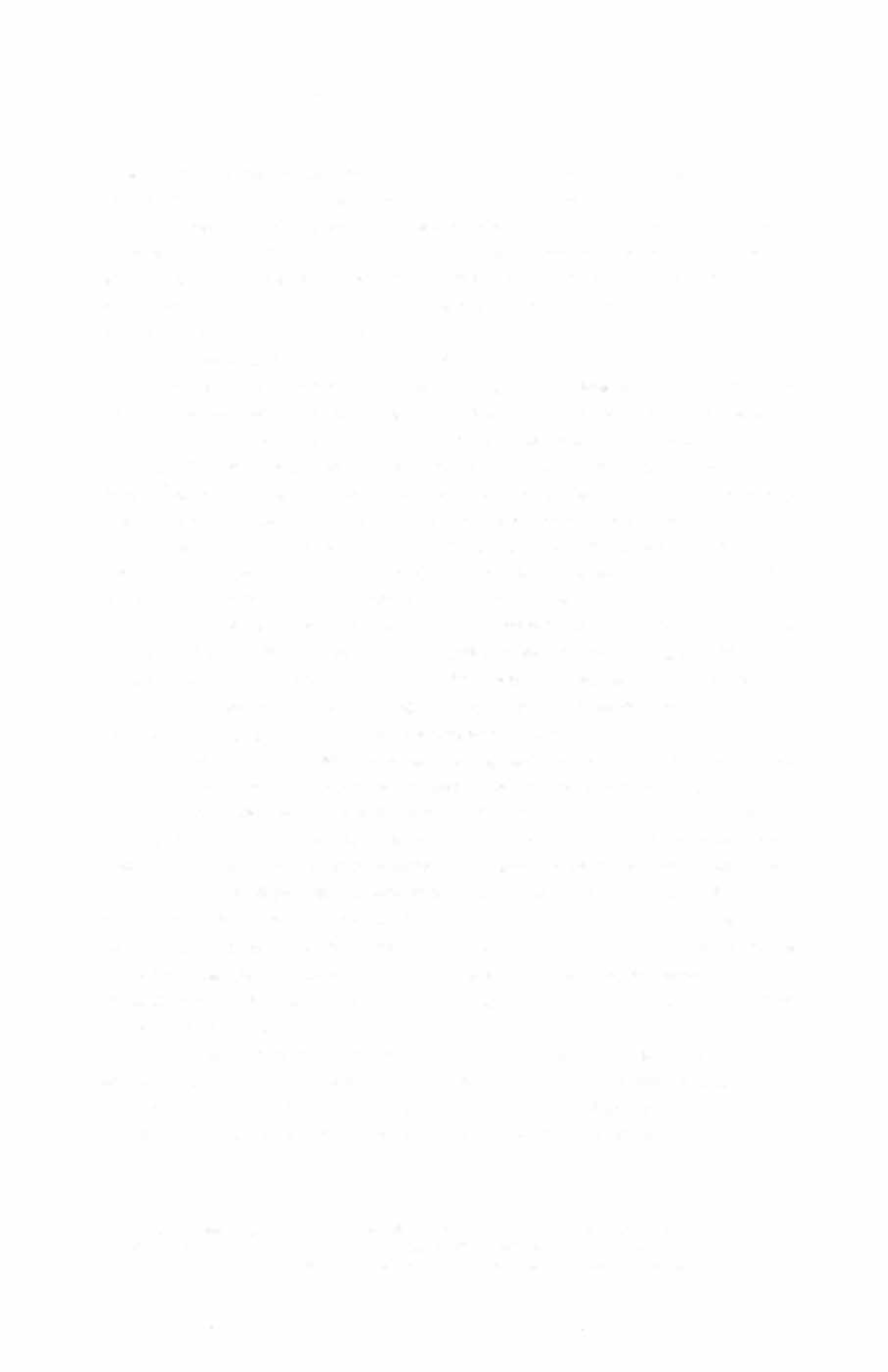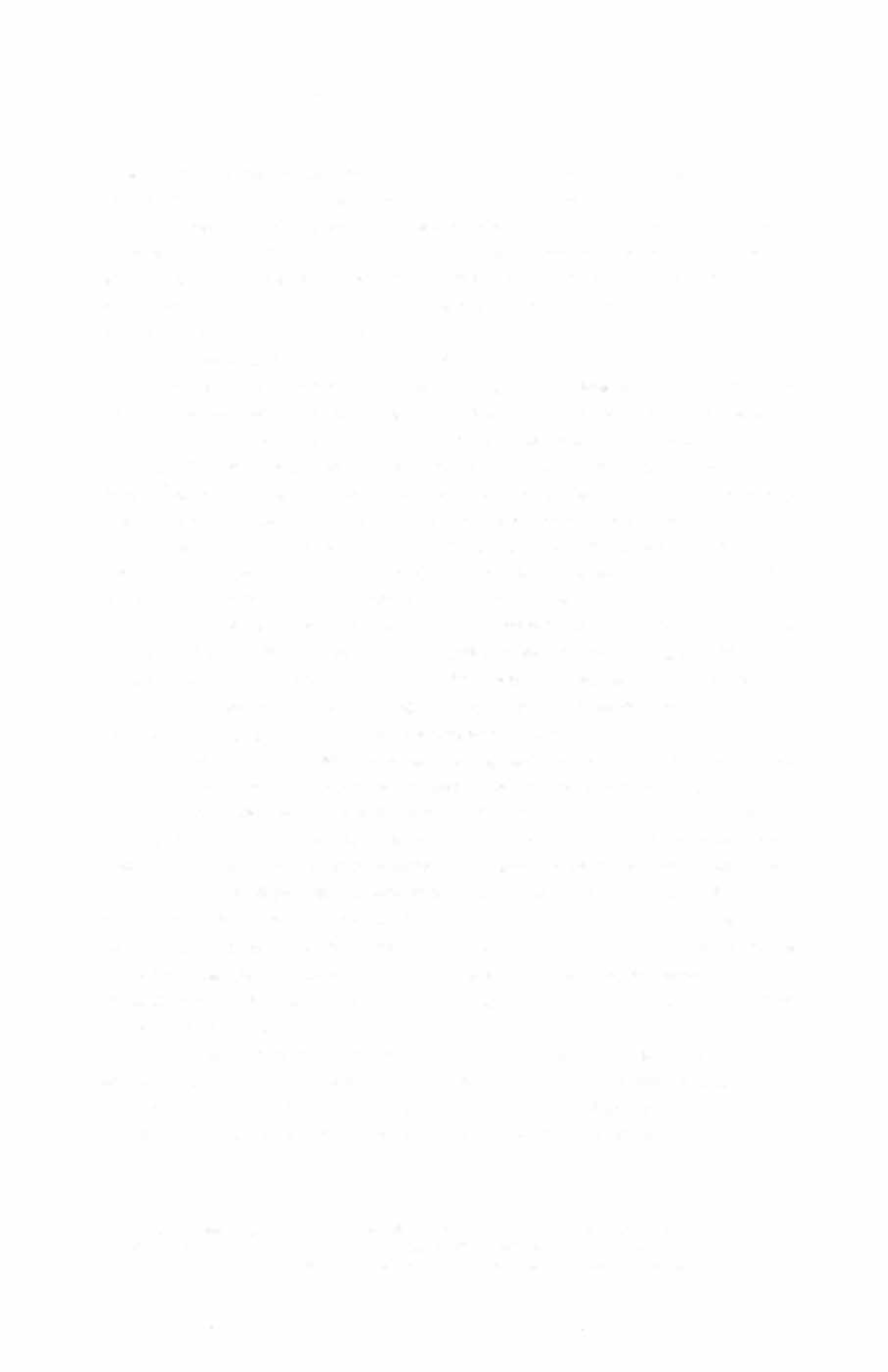
30
Juan Miguel Aguado Terrón
el territorio pendiente de revisión en que se encuentran la construcción de la
identidad (individual y colectiva) con la naturaleza externa de aquello sobre lo que
vivimos. Antecede y subsume a la información y el conocimiento en el sentido,
precisamente, de que no puede entenderse la cognición humana sin apelar a la
experiencia. Más allá de la cognición como codificación de las regularidades en
la interacción sujeto/mundo, la experiencia se halla en la base de la memoria
identitaria tanto como de la percepción internalizadora del mundo y, por tanto,
en la base de la constitución de lo social.
En virtud de su esencialidad en la construcción identitaria, la experiencia indi
vidual ha permanecido como horizonte límite en el curso del proyecto moderno
que sueña un sujeto artificial en una segunda naturaleza como producto total y
acabado. Sin embargo, la experiencia individual se ha mantenido al margen de la
lógica codificadora de la ciencia entre otros aspectos debido a su irreductibilidad
a la observación externa (1 ). Será, sin embargo, la doble lógica industrial y eco
nómica de la modernidad tardía la que, en su incursión estética anticipada por las
vanguardias y consumada por los media, acabe por doblegar su naturaleza de lími
te. Tal será la preocupación creciente de no pocos autores asaltados por el estu
por ante la naciente cultura de masas en los prolegómenos del siglo XX. bien sea
desde sus implicaciones estéticas (Benjamín, Adorno), interaccionales (Simmel),
éticas (Agamben) o tecnológicas (Ellul).
Si la modernidad había soñado observa
ciones sin sujeto en la forma de la objetividad científica, la tardomodernidad sueña
experiencias sin sujeto en la forma del espectáculo mediático.
Así, para Giddens (1995) la separación espacio/tiempo (en definitiva, su ani
quilación mutua en los términos de su complementariedad originaria) constituye el
antecedente moderno de lo que hoy supone el síntoma de su paroxismo: el desen
clave de la experiencia individual. Si la separación espacio/tiempo/memoria posi
bilita la universalización, la desubicación de la experiencia se presenta como pre
rrequisito de la globalización. La codificación de las condiciones de posibilidad ante
cede necesariamente a la codificación de las prácticas. Conviene en este punto
señalar que la lógica expuesta guarda una estricta coherencia con la trayectoria de
la industrialización/economización de las prácticas sociales tanto como con la opti
mización de la información y el conocimiento como conceptos observacionales
socialmente validados.
Bajo estos conceptos observacionales, la sociedad moderna se presenta
como un complejísimo entramado de relaciones reflejas caracterizado por la
regulación de la producción. Para Giddens (1 995), Luhmann (1 998) o Beck
( 1998), el problema del
riesgo
y su solución táctica, la
seguridad,
a través de
1 . La fenomenología husserliana o el psicoanálisis constituyen en este sentido intentos de reconciliar la irre
ductibilidad de la experiencia individual con la observación externa que, sin embargo. desembocan por dife
rentes vías en el cu/
de
sac epistemológico de la legitimación auto-observadora (Varela. 1 997)
.