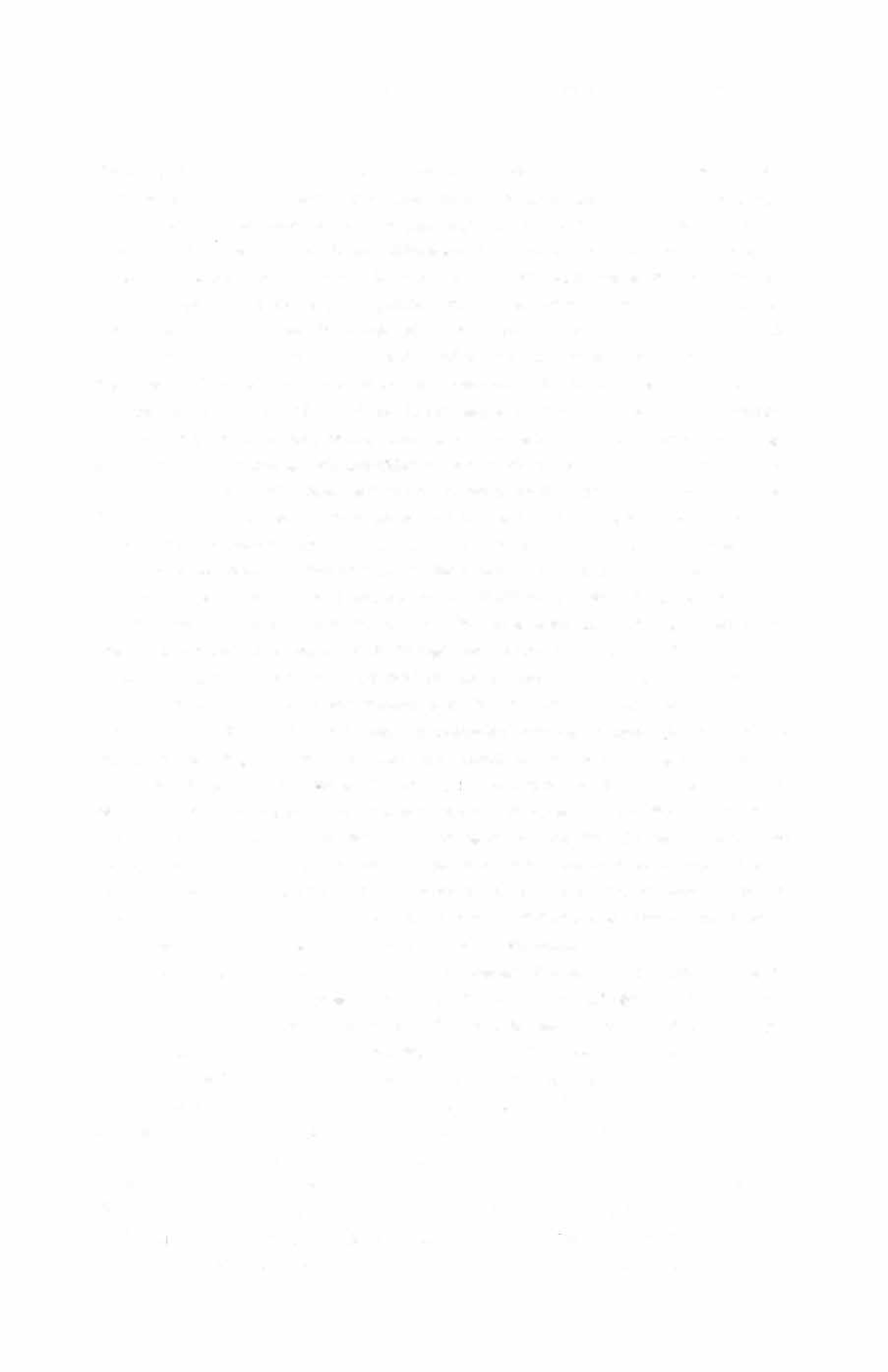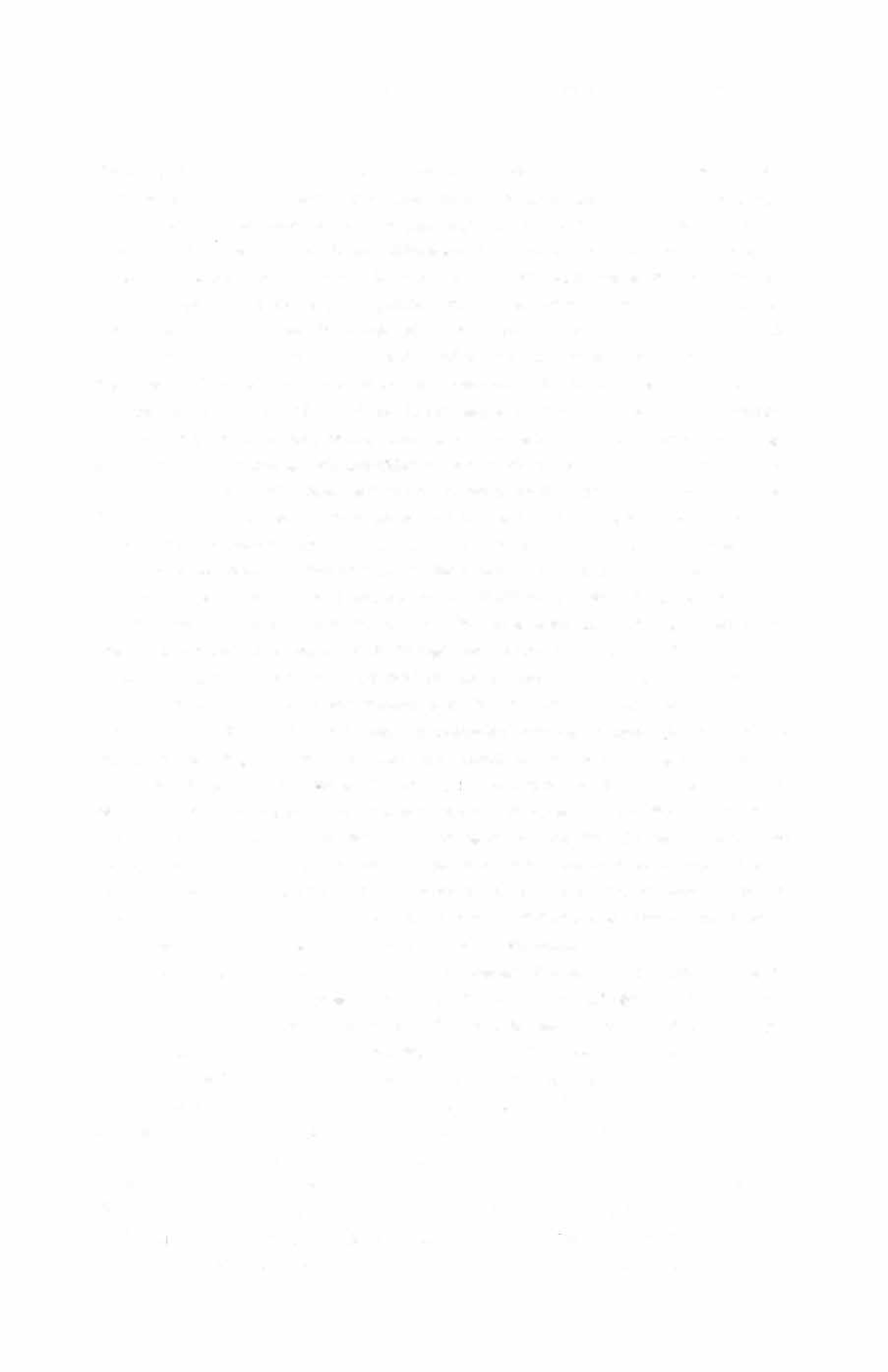
El Consumo del Otro: Experiencia, mediación tecnológica y cultura
29
construyen los sujetos que las usan) [Foucault, 1986) y, de hecho, cumple el pro
yecto kantiano de codificación del sujeto como
machina cognoscens.
Sin embargo,
la diferencia constitutiva de la tardomodernidad parece más bien incidir en las posi
bilidades formalizadoras que la información y el conocimiento como algoritmos
introducen, dentro del marco de la confluencia entre lógica de la transmisión, lógi
ca del almacenaje y lógica de la producción, en el sujeto contemporáneo. Desde
luego, aproximarse a nuestro contexto bajo el epígrafe de la 'sociedad de la infor
mación' o de la 'sociedad del conocimiento' no deja de resultar paradójico cuando
observamos, por ejemplo, los problemas derivados del paroxismo de la acumula
ción de datos y la profunda crisis de los sistemas tradicionales de representación.
De entre todos los actores sociales, el sujeto individual contemporáneo,
pero también el metasujeto colectivo denominado 'cultura' -no por casualidad,
aquellos menos institucionalizables en su integridad-, no parecen en absoluto
favorecidos por el éxtasis de la transmisión. La era de la conectividad, la infor
mación y el conocimiento a escala global es también la era del aislamiento, la
era del espectáculo y el simulacro. Frente al dominio de la información y el cono
cimiento en sus acepciones funcional-cognitivistas, se abre paso un concepto
observacional amplio, capaz de dar cuenta de la verdadera transformación de
una tardomodernidad que, en definitiva, no supone sino el paroxismo de los
supuestos codificadores de la modernidad. La posmodernidad no es así una
ruptura, sino un delirio: la posmodernidad es, en suma, sobremodernidad en su
sentido más netamente paroxístico, el cumplimiento de un proyecto ético, esté
tico y epistemológico que comenzó en el momento en que el sujeto se soñó a
sí mismo simultáneamente como creador y criatura. El factor distintivo de la
tecnología contemporánea no reside en su capacidad de codificar el mundo,
sino en su capacidad de
codificar los procesos de codificación del mundo, esto
es, de codificar al codificador.
Ese paroxismo de la modernidad, como han anti
cipado las fantasías estéticas de las vanguardias del siglo XX [Subirats, 1997),
coincide con aquello que Kant sólo se atrevió a soñar en los límites del tiempo
y el espacio: la codificación de la experiencia individual.
La cualidad decisiva del concepto reside en que la idea de experiencia no
puede ser circunscrita únicamente al territorio del conocimiento. En el sentido
en que lo propone Merlau Ponty ( 1997), aunque cargando de matices cultura
les el concepto, la experiencia remite al
ser en el mundo,
esto es, a la cons
trucción de la identidad de la relación sujeto/mundo. La experiencia, en este
sentido, apunta al deseo y a la ocurrencia, al propósito y al evento como polos
complementarios sobre los que se articula la tensión sujeto/mundo. Desde una
perspectiva psicoanalítica podríamos, pues, describir la experiencia como el
lugar en el que el deseo se encuentra con el mundo. La idea de experiencia se
dibuja así entre los imprecisos límites de la sensación emocionalmente contex
tualizada (el goce, en términos lacanianos) y la vivencia (a la vez semantización
del goce y contextualización afectiva del sentido). La experiencia es, en suma,